Exploradores del aire
La Plaza de Santa Ana fue donde aprendí a saltar a la soga, eché millo a las palomas, jugué a la rayuela, al elástico y a las tabas. La Plaza de Santa Ana fue el lugar donde aprendí a volar. Allí conocí a mi primer amigo. El primer amigo al que traicioné.
Mis pies planos, poco aplicados en el pisar, empezaban a tomar conciencia de aquellos días que olían a limpio, como las sábanas blancas que oreaba el viento en la azotea de mi casa. La vida sucedía por vez primera. No había recuerdos que guardar, la palabra mañana quedaba siempre lejos. “¿Cuándo es mañana?”, preguntaba. Pero mi curiosidad no iba más allá del presente, caleidoscópico, inabarcable, abierto a las sorpresas. Era tan nueva, la vida.
Ya, desde entonces, podía intuirse cierta terquedad en el carácter de la niña que sigue conmigo. Y que pese a los años grabados en mi hoy, cuando siento que las horas se van acortando, “cuando el tiempo nos alcanza”, escribió Cernuda; y me apremio inútilmente en recomponer jirones de biografía que me rompieron, esa niña testaruda, impulsiva, con el andar trastabillante de un conquistador de cinco años, confía en que aún será posible agarrar la dicha de la mano y huir hacia los parajes exóticos del país de Érase una vez. Me alegra que no se haya largado. Ella, la niñez, lo único que me salva cuando me extravío de mí.
La Plaza de Santa Ana fue mi primer aeródromo, donde aprendí a volar sin tener en cuenta el destino. Por sí misma, la magia del vuelo provocaba una emoción palpitante. Con el cuerpo encabritado y el corazón borracho de velocidad, mi primer amigo y yo trazábamos órbitas invisibles bajo un firmamento cambiante, traicionero, mudando el color siempre.
Eran días de siroco o calima, nubes de arena venidas del Sájara. El Sáhara estaba en un lugar de África, al otro lado del mar. África era la aventura de la sed. La sed se bebía del fondo de un pozo, se calmaba bajo la sombra de los palmerales. Hasta allí llegaban los valientes, los bereberes y los tres Magos. El Sáhara tenía montañas más altas que las de Maspalomas. En lenta caravana, camellos y dromedarios arrastraban sus pezuñas por colinas abrasantes, torneadas con barro de océano, siglos de paciencia y viento. Cabalgaban hacia el infinito dibujado en la línea del horizonte, rumiando silencios, esperaban. Tras la promesa del ocaso, el descanso; la hora en que encendían la luna.
También en Gran Canaria había camellos. Los vi muchas veces desde la ventanilla trasera del coche. Tiraban del arado, abriendo heridas en la tierra volcánica del Sur donde después nacerían plátanos, tomates y papas, enmudeciendo por temporadas la pobreza y el hambre de aquella parte de la isla tan falta de agua.
Detrás del animal, con una mano sujetando la mancera, y con la otra, la media caña que azuzaba la indolencia, me parecía a mí ver siempre al mismo hombre de sombrero negro o “cachorra”, como le dicen aquí, tan necesario para proteger la cabeza del “solajero”. La indumentaria la completaban un pantalón oscuro y camisa blanca remangada hasta el codo, dejando a la vista un par de brazos curtidos de sol y yodo.
Aparte de camélidos, el Sáhara solía enviarnos lluvias de arena. La isla entera quedaba flotando. En un sueño dulce, Gran Canaria navegaba en oro marino, y a nosotros la garganta se nos cerraba y nuestros pulmones, con el respirar cansado, se hacían pequeños dentro del pecho. Nos faltaba el aire. Y la gente caminaba despacio, sudaba lento, hablaba pesado, amaba despacio o no amaba.
Cuando la calima peregrinaba, la vida volvía a ser la de antes, y por unos días, un azul límpido brillaba por encima de las torres de la Catedral. No era más que un cielo engañoso, traicionero y provisional, desaparecía en cuanto las nubes recuperaban su dominio, posándose sobre nuestras cabezas una panza de pollino, contagiando el ánimo con su grisura, y que yo procuraba mirar lo menos posible. Cierta sensación de pérdida fue cuajando dentro de mí. Padecía episodios de “a-isla-miento” de los que hablaba Unamuno para referirse al carácter del isleño. La “magua” fue echando raíces de roca. Dolía hacia adentro. La melancolía creció en un paraíso donde reinó un sol dubitante. Como la felicidad, fue ave de paso. Así al menos lo recuerdo, y a estas alturas, resulta inútil pedirle a la memoria sea cronista imparcial. Me quedo conforme, pues.
Mientras tanto, las piernas van del trote a la carrera, de la carrera al trote, brincan, saltan, ponen a prueba la resistencia de sus pequeños músculos, impacientes para el juego. Estás en una plaza rectangular, rodeada de palmeras y casas nobles, bautizada con palíndromo de santa, situada en el corazón de un barrio histórico, Vegueta. En su frontispicio, ocho hermosos perros de hierro, cuatro a cada lado, fundidos a tamaño natural que en distintas posturas, contemplan con solemnidad la basílica de piedra negra. Ocho guardianes de temperamento sereno, algo flemáticos de cuna, pues no en vano, la historia da fe que los canes fueron traídos de Inglaterra.
En aquella plaza nació la alegría de la amistad, la sorpresa, la muda expectación del anhelo indómito. Érase una vez, en la Plaza de Santa Ana, dos amigos se convirtieron en exploradores del aire. El Salvaje fue mi maestro. El primer niño que me enseñó a volar. Hombros rígidos, brazos paralelos al suelo, piernas en tensión, y corrías, corrías, espantando a las palomas que se encontraban en tu camino.
Mi instructor, la imagen de mi héroe temerario, regresa como un bumerán que alguien me hubiera lanzado desde el pasado, un fragmento de infancia cristalizada en la retina de un recuerdo que hoy atrapo con ambas manos.
La niñez era una edad libre de sospechas. No sabíamos que un día cruzaríamos una frontera de sentido único. Al otro lado, la realidad esquinada, el descubrimiento de una gran decepción. Lo que pudimos haber sido y hecho, quedó sin hacer y no fuimos. De esos, como de otros asuntos supe que escribían los adultos en sus diarios. Pero, todavía vivía una edad sin culpa. Las personas, las cosas estaban intactas, y hacia ellas corría con los sentidos hambrientos. Mi universo era un patio de juegos.
La crueldad llegó más tarde. Esa lección la aprendíamos en cualquier lado, tenía diferentes maestros. Subnormal, mongólico, retrasado, cojo, cuatro ojos, paralítico, borracho, loca… Adultos y niños éramos cómplices en el culto al desprecio, a la descalificación de quien a nuestros ojos parecía diferente. Mi primer amigo recibió su parte. Que lo llamasen El Salvaje, supongo fue idea de alguna de aquellas madres que ocupaban la tarde sentadas en los bancos de Santa Ana, con la esperanza de que su hijos sacaran afuera la energía y la vitalidad que a ellas les faltaba.
Mi amigo extiende los brazos, con la punta de la lengua enciende los motores de su aeroplano. Rugen a toda potencia. Imito cada uno de sus gestos. Una pareja de aviadores intrépidos se prepara para efectuar su primera incursión de reconocimiento, con una duración estimada en minutos, hasta que el pinchazo en el costado se haga tan insoportable que nos obligue a parar. En medio de un zumbido atronador, nuestras alas logran separarse del suelo. Alcanzada la altura y la velocidad necesarias, nos dejamos mecer por las corrientes. Un viento de libertad nos besa la cara. Nuestro cuerpo pinta círculos en el espacio, arrostramos turbulencias, pese a todo, lograremos sortear el oleaje aéreo que nos hace ascender y descender a cada momento. Nada hay que temer, somos dos aviadores indómitos en busca de estrellas caídas sobre el océano. En compañía de mi nuevo amigo, mi alegría vuela a miles de kilómetros de distancia.
Se produce un cambio de planes. Recibo orden de regresar a la base de inmediato. Poco a poco, mientras nos vamos aproximando, la isla entera emerge majestuosa. Raudos, sobrevolamos Las Canteras, La Isleta, Parque Santa Catalina, Puerto de la Luz, Alcaravaneras hasta que por fin se vislumbra el punto en el que debemos aterrizar. La pista recupera sus dimensiones, los pilotos su pequeñez.
Las ruedas de mi aeroplano tocan tierra. De pronto, mi compañero realiza un giro inesperado. La proa de su máquina viene directa hacia donde yo estoy. Mis brazos se desestabilizan, me resulta imposible controlar la dirección, pierdo el equilibrio y de bruces me estrello contra el firme. Me quedo inmóvil, tirada en el suelo.
Cuando abro los ojos, veo los suyos. Dependiendo de la luz son verdes o de color canela. Es guapa, mi madre, aunque tenga el ceño nubloso en la frente como ahora. Estallo en lágrimas. Ella me levanta. Busco la caricia de su abrazo. Su cuello huele a jardín.
Los desperfectos son menos serios de lo que se temió en un primer momento. Las manos y las rodillas desolladas, varios rasguños en la mejilla, en la nariz, en el mentón, en la tetilla izquierda, en el codo derecho. “Nada, nada. Ha sido el susto. Sana, sana, culito de rana. Ay, que llanto, madre. Ay, que hipos, madre mía. Nada, nada, no es más que el susto”. En su voz escucho la tranquilidad.
Me sienta sobre sus rodillas. Coge la bolsa de tela que ella bordó con un gato azul a punto de cruz y la palabra merienda en hilo rojo. Saca el termo con leche, pan, chocolate y un plátano. Mastico en silencio. “Te prohíbo tajantemente que vuelvas a jugar con ese salvaje», dice, remarcando con el índice un nuevo espacio vedado. Inmediatamente, ahora mismo, nunca más… señalan habitaciones cerradas a las que, como el salón de las visitas, no tengo derecho a entrar.
En esa tarde cálida se truncó mi breve, y sin embargo, inolvidable carrera de piloto aéreo. A partir de entonces, mi camarada, el niño de pelo negrísimo continuó volando en soledad, con idéntica intrepidez, sin doblegar la fiereza que tanto le envidiaba en secreto. Mi capitán surcaba los cielos cual llanero solitario. No supieron entender el valor de nuestra amistad. Y yo, acostumbrada a obedecer, no tuve el coraje de mantener el pacto que él y yo habíamos firmado en las alturas. Nunca volvimos a planear juntos. En la Plaza Santa Ana, los ocho perros fueron testigos mudos de mi primera traición.
Cuando escribo esto, cuarenta y cinco años después, todavía me esfuerzo por recordar su nombre. Lo siento, se disculpa la memoria. Llevo dos horas y cuarto sentada en un avión de una compañía aérea a punto de aterrizar. Regreso por vez primera a la isla para hablar de música y literatura en la Casa-Museo Pérez Galdós. En la guagua que me conduce a la capital, voy haciéndome a la idea del cielo lechoso que tendré que soportar durante estos días. De cualquier manera, la melancolía se hizo crónica.
El trayecto se me está haciendo interminable. Nunca antes había sentido tanta urgencia por llegar a un destino. Pero, es que esta misma tarde tengo un encuentro importante, al que quiero llegar puntual. Solo espero al momento de poder bajarme de este autobús, y encaminarme a toda prisa a mi cita.
Sé que él está allí.
Llevamos media vida esperándonos.
Hoy, a la hora del ocaso, un par de exploradores intrépidos surcarán los cielos en busca de estrellas caídas sobre el océano. En esta ocasión, el viaje será largo. Por regresar, no hay prisa.
***
Exploradores del aire es uno de los relatos incluidos en el volumen Antes de arrojarse al mar, la señora Brown fue a misa, editorial Baile del Sol.

Información de la contracubierta.
La originalidad del título de este volumen encabezaba una noticia en el Diário de Notícias de Portugal fechado el 29 de marzo de 2015. De un suceso real surgió este libro compuesto por veintisiete relatos en los que Yolanda Delgado Batista juega con los géneros literarios, los códigos de la lengua y distintos lugares geográficos. Rompiendo con la idea preconcebida de lo que entendemos por relato, la autora narra en un estilo muy personal, situaciones cotidianas, pasiones literarias y recuerdos aparentemente autobiográficos. La memoria y la realidad son sus mejores aliadas aunque toda historia que uno se cuente a sí mismo o cuente a otros no sea otra cosa que una sarta de mentiras.
Mujeres y hombres en crisis (Solos), jóvenes desorientados (El tablero imperfecto del mundo); personas excluidas (Cuando una tortuga y Primo Levi me salvaron) e inmigrantes que luchan por conservar su dignidad en tierras extrañas (Baila la diosa en el ombligo de la Luna). Pero también experiencias vividas por escritores admirados (De hombres sin pantalones), ciertos hábitos sociales corrompidos y llevados al absurdo (Comunicado urgente a la nación), y algunas escenas que pudieran formar parte del álbum familiar de cada uno (¡Ay!, Mama Iné), conforman este paisaje humano de ficción.
La voz de la autora, poética, crítica, de una ironía melancólica, en ocasiones mordaz, siempre directa al epicentro del dolor, persiste en el empeño de intentar comprender nuestra sociedad esquinada, conmovedora y compleja en la que vivimos, pero sin duda alguna, de la que somos además responsables.
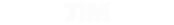
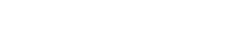









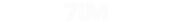
Mostrar comentarios (0)