Sin salida
María J. Calviño Cabada
Cómo llenarte, soledad,
sino contigo misma
Luis Cernuda
–
Se miraba ante el espejo. Llevaba un buen rato intentando decidir qué ropa ponerse. Desde que ella lo dejó, no se encontraba a gusto en sus zapatos ni en sus pantalones ni en sus camisas. Nada se le ajustaba como antes. Cada mañana repetía el mismo ritual, se probaba ropa hasta la extenuación para terminar siempre recurriendo a la misma indumentaria. Su viejo traje gris. No recordaba cuándo lo había comprado, hasta hacía dos meses lo guardaba en el fondo de un cajón: el de las cosas inservibles.
Era un traje ejecutivo —chaqueta de corte italiano, ceñida y con doble botonadura, y pantalón recto—. Parecía recién comprado, hecho a su medida. Le daba un aire elegante. O eso le gustaba pensar.
Sin embargo, desde que se había decidido a sacarlo del armario, algo no cuadraba. Sus compañeros de trabajo lo trataban diferente. Lourdes, que dos meses atrás apenas le dirigía la palabra, ahora se ofrecía a informatizar los documentos que le correspondían a él. Pepe, siempre bromista, lo miraba con timidez por encima de sus gafas, como con pena. Cuando no presentaba sus informes a tiempo —lo que ocurría cada vez con mayor frecuencia—, siempre había alguien dispuesto a justificarle. Su jefe, por lo general exigente y altivo, le había propuesto que se tomara unos días libres. También le recomendó cambiar de traje —no daba buena imagen, le dijo—. Y Cristina, la chica más deseada de la oficina, lo invitó el sábado a una fiesta en su casa. A pesar del cansancio, acudió a la cita. Con su traje gris.
Se paseó por el salón, desorientado. No conocía a nadie. El volumen de la música le aturdía. Empezó a dolerle la cabeza. ¿Qué hacía allí? Quizás no había sido buena idea, después de todo. Entonces Cristina se acercó a él y, con una sonrisa, le ofreció un gin-tonic. No, no iba a rendirse ahora. Aceptó la copa. Ella le dio la espalda y siguió su camino. El frío de los cubitos de hielo que tintineaban contra el cristal le traspasó el cuerpo.
Un grupo de chicas charlaba animadamente en una esquina. Se aproximó a ellas e intentó decirles algo, pero solo pudo emitir un balbuceo incómodo que nadie más pareció escuchar. Pensó que tal vez era por el frío. Estaba temblando. En el pasillo que llevaba al salón vio un radiador. Dejó la copa sobre una mesa y se acercó para calentarse. Desde allí, se dedicó a observar a los invitados. Reían, bailaban. Daban voces. Cristina se dejaba querer por un joven apuesto en el que no había reparado antes. Desvió la mirada hacia el enorme ventanal del salón.
Algo seguía sin cuadrar, pensó, sobresaltado, al ver la imagen reflejada en la ventana. Una mancha gris, alargada como una sombra. Una nota discordante entre tanto color. Le costó reconocerse en aquella mancha. En cuanto lo hizo, no quiso permanecer allí.
Llegó a su casa. Se sirvió un whisky, luego otro, y otro. No lograba entrar en calor. A la cuarta copa, todo comenzó a dar vueltas. Decidió acostarse. Aún tenía el frío metido en el cuerpo. Dando tumbos, llegó a su habitación.
Se dispuso a desabrocharse la americana, con dedos torpes. Tanto, que fueron necesarios varios intentos hasta que el primer botón cedió. El segundo botón opuso la misma feroz resistencia que el primero. Cada vez tenía más frío. Las manos, insensibles, no le respondían. Se le nubló la vista, no sabía bien si por el cansancio, el alcohol o las lágrimas de frustración acumuladas. Tardó casi veinte minutos en conseguirlo. Para desabotonar el tercero usó la fuerza bruta, se ayudó de los dientes, tiró desesperado de las solapas. Lo consiguió. Pero después de una larga hora peleándose por sacar los brazos de las mangas, se dio por vencido. Tenía que aceptarlo: no podía salir del traje gris.
Se metió en la cama, exhausto, y se durmió.
Cuando se levantó a la mañana siguiente aún sentía algo de frío. Fue al baño y examinó su cara en el espejo. Estaba pálido, los ojos casi a punto de desaparecer en unas profundas ojeras. Pensó que así debía ser la cara de un muerto. Su traje, por el contrario, se mantenía impoluto, sin una sola arruga. Y el color… Parecía más intenso. Más vivo. Respiró, aliviado. Ya no era necesario buscar otra ropa. Ya nunca lo sería. Le bastaba con su traje gris.
Su viejo traje gris. Cada vez más gris. Más oscuro. Más profundo.

![]()
María J. Calviño Cabada, nacida en terra de meigas, desde hace diez años vive al calor del sol canario. Viajera de vocación, ahora explora terrenos literarios desconocidos. Con la mochila al hombro, disfrutando de la aventura.
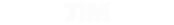
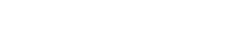









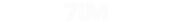
Mostrar comentarios (0)