Entremeses algo nylon
Antipasto
La invasión cuqui del metro cuadrado se estaba poniendo fatal en el centro de Madrid. Eran éstas conclusiones a las que llegaba yo en días como aquel, en mañanas de beligerancia climática y luto de uñas, que eran mañanas de deambular largamente deliberadas, después de haberme reventao de excesos en la madrugada ficticia y jodiente.
Llovía en Malasaña. Malasaña, que es una constelación fresca de animales tutelados. La acepción del término trae cola, porque para mí siempre ha sido Tribunal, ¿no? Que es donde la plétora de retrasados bohemizados nos veníamos dando cita, cuando aquello era aquello y no había lugar en Madrid que te hiciese sentir más en el corazón de las cosas. Esto ya no es así.
Lo cual que la chica danesa dulce y cosmopolita me había echado de su casa a eso de las once, que es cuando le vino con urgencia el período, luego de que el bulto venéreo que compusimos en la noche se deshiciese drásticamente.
―Tú eras el foulard gris y el pulmón en calma.
―Mira, vete. Y no intentes buscarme.
―¿Así, sin madalena ni nada?
En el Wurli nos habíamos dado a asiduidades románticas, habíamos sostenido un diálogo casi mudo, el club de pisadas ofidias y lunfardillas modernas, cuestión: juventud, cuestión encontrar una idiota con casa que me asegurase calor hasta mi encuentro con Carlo. Porque aquella mañana yo tenía que verme con Carlo.
Como fuese que hasta la hora de comer no iba a poder ser, me vine hasta Sol figurando en cada legaña, en cada bostezo largo de domingo, como un estorbo grave para el mundo y la sociedad civil. Madrid es una ciudad de músicas vagas, de mucha fe en las paredes y aburrimiento mortal en la apreciación de los corbatas, en los figurines que observan las calidades de los productos y las personas, como en un baile cursi de elecciones a Presidente de Guateque. Mi vida colapsa maquinalmente ante ellos.
Llovía y aquello era una gradación hacia un entonarse uno mismo, hacia el momento del día en que el residuo alcohólico hincase su rodilla, derrotado. En la noche tu copa y tu cigarrito son objetos de culto, venteados por un rachear íntimo de coreografías convulsas y tetas. Lo que la noche deshace, que lo restituya la farsa del día.
―Yo ya no quiero ser día. Yo ya no…
El castigo de la mañana lluviosa son el camión que te salpica y los goterones que se te cuelan por el colodro. Amar Madrid es posicionarse frente a todo esto y mucho más.
Yo y mis oscuras imaginaciones, bajo la techumbre del Mardonals de Gran Vía, viendo en cada mujer la cara de la danesa y el sabor de su boca europea en la boca de todas las mujeres. Porque parece que uno se prestigie en el empotrar a una niña bien europea contra el quitamiedos de su cama. Parece que las europeas que vienen a España traen memoria de tercer mundo, se pasean en gesto regalado y suficiente, y que aquí nos
sacamos los ojos por un bocadillo de calamares como parias africanos. Me decía una vez Sabrina, violinista de la London Symphony Orchestra, que en España es como si nunca se saliese de las crisis, y que, hasta que visitó Barcelona por primera vez y estudió allí un curso acelerado de castellano ―que ya es paradójico―, nos imaginaba a todos como García-Lorcas de cortijo, enlutados y agrarios.
―En España es como si nunca se saliera de las crisis.
―Bueno. ―¿No dices más?
―Que tengo el VIH, monada.
Yo no sé por qué doy siempre con estas Brigittes de posgrado, tan obsequiosas en carnes sonrosadas, cuando uno lo que quisiera en verdad es tirarse a la tonadillerita pintona del papel cuché, que por lo menos te canta lo de la falsa monea en depilándose las axilas. Ay.
–
Lo cual que la invasión cuqui del metro cuadrado nos ha situado en el mapa. Es gracias a los cafés de franquicia y a esas tiendas naíf de eufónicos rótulos: La mona checa, Popland, Jabones Victoria. La población flotante y rehén, tal que si emulase al Warhol más despótico, se felicita por tan dignas denominaciones, en su pasear de calle Fuencarral y sombrero de fieltro. Hasta parece que quieren volver al castellano de hace unas décadas, ensayando farsas de coquetería. En los apartamentos céntricos es donde se oyen las cosas más insólitas:
―Amor, ¿quieres ir al tendedero y ver si se me ha secado la enagua?
Y así.
Pero esta mañana está Madrid melancólico. Uno quisiera pasear eternamente bajo su lluvia y admirar el cielo cuajado en smog, la erección de la bóveda celeste, los neones de la noche que padecen de fotofobia y todo eso. Uno quisiera dejar de ser una cosa burlada y tener algo más de voluntad para expiar faltas que no sabe en qué momento ha cometido, pero que han hecho que todo haya ido malográndose poco a poco. Sacudirse las visiones de pena de muerte y cuerpos ardiendo.
Mas nada de eso iba a producirse en el domingo. Cuestión: personas desafectas, cuestión meterse en charcos que no convienen.
El cansancio llamaba a la sed en mi descenso por Montera. Una sed peregrina que me caminaba todo lo de dentro, a la espera del cuerpo poroso que humedeciese mi sequedad social. Con todo, la óptica del mediodía, de ese nuevo día, era de una belleza serenísima, una belleza tostada de periódicos y zumbido parasitario, de mujeres y estatuas ecuestres, una belleza que me costaba todavía digerir, penoso en cada uno de mis perfiles, con la idea de la danesa rondándome por la cabeza.
―Ni madalena ni hostias.
En la vanidad cineraria de la resaca no había nada. Nada en la mañana. Ninguna luz, ni intención clara ―salvo la de encontrarme con Carlo―, sólo esa batalla que me estaba costando liquidar, la contienda de una vida estrechándose, que contaba menos intérpretes que nunca.
Bajé hasta Sol y continué por la calle Mayor, refugiándome en el Mercado de San Miguel, que es una cosa cubierta y de un dinamismo falsario. En el Mercado de San Miguel hay unos puestos de comida muy sofisticados y en uno se venden ostras para beber con champán Pommery y sonreír con cara de idiota. Parece que cada país haya querido tener representación en el Mercado de San Miguel, que es como el Ferrari de los mercados. Alimentos selectos de Italia, de Francia, de Japón, ibéricos, todo en raciones mini y precios macro, para deleite de subnormales. Yo no tenía dinero y me contenté con un vasito de aceitunas que le escamoteé a un visitante calvo y confuso que se había dado la vuelta a mirar no sé qué. Lo del dinero tal vez se iba a convertir en un problema.
Allí me encontré con un grupo de estudiantes de no más de veinte años. Estaba en ellos esa obsesión excursionista de los recién aterrizados, que todo lo mira y por todo se ríe. Vi que una de las chicas no dejaba de observarme. Su pelo parecía un milhojas salado de calabaza, gratinado y naranja. Tenía mucha pirotecnia en el pelo. La abordé con lejanías y me dijo que se apellidaba Tilly ―nunca supe por qué se presentó por el apellido―, y que era belga. Tilly sonreía y hablaba del Madrid de los Austrias, en un inglés correcto que yo no comprendía, sin duda deslizándome conocimientos de la guía de viajes que habría sacado de alguna biblioteca pomposa de allende les Pyrénées. Me imaginaba con Tilly tendidos en una cama y practicando un amor obsceno de ahogos e imprecaciones, en un languidecer de fuerzas límites. No sé qué me pasa de un tiempo a esta parte que sólo consigo empalmarme en la suciedad, en el vejamen de los cuerpos, que es un vejarme a mí mismo transfigurado en cada una de las mujeres, hervido de pasiones y ruina.
Con Tilly me di los más satisfactorios abrazos en su habitación de hotel de la Plaza de España, que estaba toda desordenada y llena de cosméticos y bragas.
―¿Tu in the rum?
―Yes, two in the room.
Me dijo que compartía habitación con una amiga, ya en la intimidad de los humos, y que habían venido a Madrid con una beca Erasmus.
―Erasmo, que era un sodomita maricón.
―Pardon?
Ella estudiaba algo de relaciones internacionales. Me contó cosas triviales de su muy amada Gante, feliz y desnuda en las caricias, como que pasó una noche en el calabozo por no sé qué ―tampoco entendí a qué ese dárselas de chica mala, porque estaba claro que no lo era―, y que Gante era poco menos que un teatro de ensoñaciones históricas. Lo que no me contó es que allí se haría ella muy conocida, esto lo descubrí tiempo después, por los periódicos, merced a una tentativa de escalabro contra el embajador yanqui en Bélgica a manos de yihadistas, y al que ella acompañaba en calidad de intérprete.
Las detonaciones es que lo legitiman a uno.
De modo que, sabiéndola de antemano, sabiendo en lo que iba a terminar todo aquello y el tipo de señorita que ella era, creí que había llegado el momento de la españolada, de cobrarme el lúbrico servicio, porque se acercaba la hora de encontrarme con Carlo y no podía yo aparecer ante Carlo sin algo de parné en el bolsillo. Lo cual que aproveché su ida al baño, el self-post-coito y el re-coito, para depredar la habitación, y llevarme un puñado de billetes frescos y dos cámaras de fotos digitales.
Luego me eché el cierre, volví a empaparme, esta vez de reproche del Madrid Habsburgo de Carlos I de Gante, en paradoja urbana y dinástica, y golpeé con gravedad el empedrado de la Gran Vía, acogiendo con indiferencia aquella ambrosía condenatoria que descendía del cielo.
–
Hay por la Plaza de Cascorro un almacén de reliquias, al fondo de una galería en alto que contempla el curso en declive de la Ribera de Curtidores, en donde se pueden vender cosas dudosas sin que el tipo que allí atiende te pregunte sobre su origen. Los días en que no hay nada mejor que hacer, bien porque no entra mercancía o porque se acaba de dar “salida” a alguna pieza importante o a alguna partida de algo, que es lo que marca la actividad del negocio ―allí no se vive de colocar antiguallas a nadie―, se emplaza el menda una caja de madera bajo el umbral de la galería y se sienta a comer pipas.
Este domingo el Rastro no es el mismo de siempre. La lluvia lo emponzoña todo y tienen los gitanos un gesto irónico en el menudeo de sus ropas de saldo y la ferralla de alhajas.
―¡Vaya cerezas! ¡Vaya albaricoques tengo, nena! ¡Qué coques!
También hay una gitana con un puestecillo de frutas que se ha resguardado en la galería y allí se hacen compañía los dos, el del almacén y ella, ajenos al tránsito de domingueros. Al vendedor de reliquias, que se llama Gualter y tiene el bigote rociado de hebras canas, no le gusta cómo la gitana recorta la palabra “albaricoques”. Cree que los albaricoques tienen su cosa digna y que no habría de colocarles apócope. A Gualter el vendedor lo que le pasa es que todo lo que le recuerda a su pueblo andaluz, Castro de Filabres, le da morriña y un poco de asco. Como la gitana.
―¡Qué bien te rinde el día, romá!
―Yo soy condesa de Egipto Menor.
―Pues deslízate un albaricoque, condesa.
–
–
Primo
–
Subí a la galería de la Ribera de Curtidores y me encontré a Gualter discutiendo con una gitana por algo de unas frutas, que es la eterna causa de que en España estemos como estamos. La gitana llevaba el pelo recogido en un pañuelo de satén de motivos hípicos, y le iban resbalando gotas de agua por la frente como si se bautizara. Tenía una continuidad de gordura que le remataba en unas ancas anchas y unas piernas zambas, cubiertas por el refajo, que es donde calculaba yo que habría de guardar los billetes y las esclavas de oro.
Nada más verme, como si el aire de aquella mañana húmeda y cansada avisase a uno de las intenciones del otro, Gualter apuntó al fondo de la galería con un golpe de barbilla, porque éste es un negocio en el que hay que precaver las intenciones, y le seguí a través de los soportales, por el pasadizo de tienduchas inmemoriales, remotas en el polvo y el deslucido de las antigüedades, que son tiendas a las que uno llega por azar y en las que a lo mejor pregunta por el precio de una bandejita de plata, o por el de unos candelabros de cristal, y luego se cae de espaldas.
―Los candelabros doscientos.
El almacén es una antología de chismes y un museo oscuro de utensilios inútiles, apagado al día y a la modernidad. Relojes de pared, lámparas abandonadas y tantos bronces se repiten en las estanterías. Gualter se metió detrás del mostrador de leño, que evidencia unos barnices desconchados por el roce de las mercancías y las manos, y descendió sobre mí su curiosidad de buhonero sin escrúpulos.
―A ver qué me traes, chico.
Luego se le calentó el pico y me ofreció cincuenta pavos por las dos cámaras de fotos, que era casi un insulto. Entonces recordé la carita de Tilly haciendo la farsa de la chica mala, y su cuerpo petulante como un trozo de carne de vaca muerta y pétrea.
―Ciento cincuenta.
―Sesenta.
―No me jodas, Gualter.
―Nos conocemos, mascarita. Si te doy lo que pides vas a pensar que esto es una ONG, y la próxima vez que vengas te vas a frustrar y yo voy a tener que encerrarte en la trastienda.
Racheaba un silencio confidente y Gualter me miraba con compromiso, enarcando mucho las cejas. Desde la trastienda llegó un ronquido prolongado, grave, como de caldera de biomasa arrancando. ¿Qué tendría ahí el muy cabrón? La trastienda del almacén de reliquias y lo que puede llegar a albergar es, en sí, un presentimiento de grandes tesoros.
―Cien.
―Setenta. Cierra la puerta.
―Hecho.
Sacó unos billetes y me sonrió mostrando las mellas de su dentadura, unas mellas de evocación bélica, hirientes y anacrónicas. Gualter es una cosa calva tentada de barba, aunque sólo se atreva con el bigote. Los dos queríamos acabar con el otro, con esa asociación espontánea y molesta basada en el silencio, en la exigencia delictiva, aunque esto era algo, entonces, que me complacía sólo en pensar. Sabía que el bosque era difícil y que no podía uno andar por ahí con exigencias.
De modo que salí de allí queriendo olvidar toda la escena, a Gualter, a Tilly y a la danesa, y crucé la Plaza de Cascorro hacia la Latina, con una sensación de exilio que empezaba a ser molesta. Mi vida estaba decididamente pensada para la ruina, vivía ahogada en sí misma, y yo no he sido nunca más que un mierda.
Pronto cambié el norte de mis pensamientos, en cruzando hacia las Vistillas y con la perspectiva del Palacio Real al fondo, levantando rumores regios. La lluvia parecía remitir. Carlo me había dicho que estaría en el café Reo a eso de las tres pe eme, y que desde allí partiríamos hacia donde tuviéramos que partir y dios proveyese. El reloj de la iglesia de la Plaza de la Cebada me dio las dos y media. Sentí hambre y me detuve en un kebab a comer. Con todo aquel dinero estaba en condiciones de tratar a Carlo, claro que sí, y aquella idea de paridad comenzó a hurtarme de escepticismo.
–
Carlo no llegaba. En el café Reo tenían un vino dulce que, decía un cartel, venía del Valle del Tiétar. El vino dulce del Valle del Tiétar, asimismo, me venía regando el garguero hacía un rato, y ya había conseguido vencer el espectro del alcohol residual, cómo no, a golpe de más alcohol.
El vino dulce era un rico torrente de fármaco calmo y límpido. Me parecía un vino joven, de poca proyección ―vaya unas valoraciones―, pero me ayudaba a concretar las intenciones, además de concretarme en mí mismo. Con él empecé a tomar cuerpo, conciencia. El vino terminaba con la especulación del domingo y de la espera, además de dar carpetazo a la anatomía de la mañana. Porque eran ya las cuatro. Y Carlo no aparecía.
―Me pones otro.
―Claro. Pa eso está una.
A la barra del café Reo, por lo que oía yo que los parroquianos decían, se acababa de incorporar la hija del dueño, una criatura púber y muy entendida, que tenía al personal revuelto. Con ella, decían también, se iba a ahorrar un buen sueldo el padre, además de mantener mañana y tarde la afluencia debida. El padre, allí presente, y sabiendo lo que la niña infundía a los beodos dominicales, le tomaba el pulso a la indecencia, y no paraba de llamarla cariño bien en alto, para que nadie se confundiera. Iris, cariño, esto. Iris, cariño, lo otro. La Iris parecía un brote verde marchito antes de florecer, muy ligera toda ella, como motor de fácil encendido y ralentí baratísimo.
Había en el bar, en el café, qué más da, una concurrencia triste y fría, que parecía contentarse en ver pasar la mañana, la tarde, a través del cristal ahumado de la irrelevancia. Los parroquianos gastaban bromas, se frotaban los ojos, mordisqueaban el palillo. Me parecía que era la vida, que se disimulaba, la presión arterial del prosaísmo urbano, en un escenario metropolitano de limpiaparabrisas ―aunque había parado prácticamente de llover― y gente urgida que me llegaba a través de la ventana.
Y allí estaba yo, en escena, entre bambalinas, ¿acaso no advertía la mala suerte en gestación? ¿Sería un castigo por lo de Tilly y su compañera de beca Erasmus? Me veía cambiado, mermado, reducido a un único perfil, pero que sin duda era un perfil abundante en aristas, que recogía todas las caras de la moneda ―lo infinito de la moneda―. Si Carlo no llegaba de inmediato la tarde pasaría rápidamente y de nuevo caería la noche, y de nuevo la Wurlitzer, Tribunal, Malasaña y Popland, joder. No se ha dicho todavía, pero llevaba yo pantalón pitillo gastado, camisa de manga larga a cuadros ―outfit ganadero―, gabán encostrado y mocasín ensombrecido de agua. Ése era yo.
–
La hija del dueño del café Reo me parecía un espectáculo, una alevosía, carne de cañón, que se suele decir. El pelo negro le caía rizado como en dos cataratas, sobre los hombros, sobre el exiguo pecho disimulado con algo de relleno. Llevaba una camiseta que le dejaba la espalda muy a la vista, de rayas marineras. Los parroquianos no paraban de decirle cosas, porque habían sido niños de mirar, en los tiempos en que no se podía hacer otra cosa, y hombres de mucho hostigar.
―Tonta, ponte unos mejillones de ésos.
La niña sonrió como lo hubiera hecho una yegua y se fue para las raciones. Tenía en mitad de la cara la punta de su iceberg, una nariz afilada, hierática, y cada vez que, como camarera, se enfrentaba a algo que no había hecho antes, se mordía el labio inferior, haciéndole un quiebro gracioso por donde se respira. Parecía que aquello le venía todavía grande. No así tratar con los levantiscos perros del bar, que se la merendaban con la vista, a los que mantenía a raya.
A un punto salió el padre de la cocina y como que todos se compusieron un poco. Lo que hasta hace un segundo era un backgammon de onanismo figurado y lascivia se acababa de convertir en fingida indiferencia.
―¡Tengo la oreja recién hecha, lampones! ¡Cómo tengo la oreja!
El dueño del café Reo era hombre de poca talla. Había que interpretarle detrás de la barra. Uno tenía que imaginárselo, componerlo, porque lo que a la vista asomaba era más bien poco. Tenía el pelo escaso, voz aflautada y nasal y algo de tripa, sin ser ésta demasiado obscena. Allí algunos le llamaban “Moro”, porque decían que a la hija la tenía para él, muy cerquita, y que siempre le andaba quitando moscones de en medio.
―Tú para la Iris quieres a alguien que pise fuerte, Moro.
Y a mí, por qué ocultarlo, la mirada egipcia de la chica me había supuesto una oclusión amorosa en toda la garganta.
Pasado un rato llegaron dos amigas suyas, y dio en simultanear ella la atención de la barra con una charla insípida y algo provinciana que mantenían, las tres. A las amigas les hacía mucha gracia eso de que la Iris trabajase, y yo advertí, en un momento en que abandonó su reino de arcones de hielo y botellas, que no llevaba pantalones la niña, con los ojos coagulados en deseo, sino que llevaba malla, una malla de punto muy fino ajustada que no paraba de sobarse. Parecía preocupada porque le quedase a una altura justa, inconscientemente provocadora, y que no le hiciera el culo gordo.
―Oye, ¿me hace el culo gordo?
El ácido de la exigencia adolescente eran sus fiebres crepusculares, su asomo al precipicio del estigma. Las amigas, que eran como el epílogo de ella, su alba, su peor comparación, le dijeron que no, que le quedaba genial, y los dos luceros de la cara le cobraron algo de brillo.
–
–
Secondo
–
Así que el domingo el café Reo cerraba antes de tiempo. A las seis y media nos largaron a la calle y hubo un momento de hermandad entre todos, en infinita superposición de angustias; ¿qué hacemos? Los viejos se fueron dispersando en varias direcciones, con su parla trivial de toros y fútbol, hacia la Plaza de España, hacia el Puente de Segovia, y yo me quedé contando mis dirhams en la puerta del tugurio, sintiendo muy real el presagio funesto que apuntaba a una desaparición violenta de Carlo ―así esperaba que fuese, por su bien―. Me quedé largo rato aparcado allí como un montón de mierda en el galop de un establo.
¿Qué iba a hacer? Estaba la calle, la inseguridad. ¿Otra vez la busca ansiosa por las salas de exposiciones, por los suburbios? Desde mi posición mayestática de Paseo de la Florida, cerca de la estación de Príncipe Pío, con el Manzanares y los desmontes de las obras del Madrid Río al fondo, el cielo grisáceo de humos rojos no me daba respuesta. Temía arrastrarme hacia lo de siempre, a tan temprana hora, y estaba mareado de alcoholes y sucio de exudaciones íntimas. Dos mujeres en pocas horas tal vez habían sido muchas mujeres. En momentos así pienso en que es mejor no hacer la Revolución. Al final lo que uno quiere no es dignidad para el pueblo, o la quiere pero sin coste alguno para él; lo que uno quiere es una parcela en propiedad y unos sembrados y unas cuantas bestias de labor para montarse una heredad como dios manda e impartir justicia señorial vestido de Grande de España. ¿Qué le pasa a mi Generación?
―Que uno va a instalarse muy lejos va a recolectar frutos silvestres y a currarse una confitura de algo no te parece pues bueno eres tú claro que sí no como tú que se te acaban los datos y buscas el wifi como un recoleto maricón qué estás diciendo mira que te rompo los dientes pues venga déjate de prédicas méntame a la madre es curioso cómo se complementan algunas personas cigarrito y vacaciones y otras sin embargo parecen sujetas a prácticas irreconciliables cuánto cuesta la entrada diez pavos con copa o sin copa sin copa me gusta cómo bailas ah sí todo es cuestión de darle mucho juego de pie a la cosa pero claro tú no llevas zapatos llevas unas nike siete muelles de colorines qué colorines tan feos parece que pisas diarrea de arcoíris chica.
Lo cual que allí me quedé, echado sobre el capó de un coche mal aparcado en la puerta del Reo, pensando en si debía esperar a que la Iris saliese del bar; ¿qué vas a hacer cuando salga la Iris del bar, desgraciado? No tenía ni idea pero no quería dejar pasar la oportunidad de volver a ver aquella malla de volver a ver aquel culo superior de evocaciones rústicas, y a Carlo ya podían darle mucho por ahí porque a mí no me la iba a volver a jugar, pobre Carlo, ¿y si de veras estaba en apuros?
Todavía tuve que esperar una hora más antes de que el café echase definitivamente el cierre. En ese momento salieron muy juntitos la Iris y su padre. El Moro, qué talle desgarbado. Con razón había que imaginárselo detrás de la barra. Bajaron la persiana metálica y echaron a andar hacia el Puente de Segovia. Esperé a que se alejase un poco la figura doble que componían en el atardecer, y entonces empecé la caza, siguiendo el rastro amable de fritanga que iban salpicando, esta noche voy a agregar un acontecimiento diferente al día, me dije, esta noche dejo de ser transeúnte para convertirme en centinela-sepulturero, pero qué estás diciendo, animal, pero qué te diferencia de los tiralevitas de La mona checa, si eres un moderno tú también, ¿no pasaste por allí una vez e intentaste llevarte aquellos zapatos de diseño? ¿No te enamoraste de aquellos zapatos de diseño? Anda cállate, muñecón, que te voy a ahogar en whisky, te voy a desmontar te voy a quitar las pilas, cállate, muñecón.
Se echaba de ver, por el aturdimiento que exhibía, que había nada lúcido en mí aquella tarde-noche de domingo, pero que igualmente era algo a lo que me acogía con frenética necesidad, porque había decidido ya darme a lo agitado de las emociones.
Llevaba distancia de seguridad con respecto a ellos, los veía a lo lejos, con su lúbrico andar relajado, y di en imaginar el rulé de la Iris, su garboso culo de piedra, en lo simultáneo del paso. Qué maravilla de pan dulce. También pensaba en si la Iris tendría algún noviete de cara sebácea y granos y pústulas, y se me antojaba aquel niñato un pollo pera y flamenco, e íntimamente le odié. Pensé en que podría matarle, consideré esa posibilidad, sin dejar de sorprenderme ante tanta determinación.
―Esta ciudad saca lo peor de mí, ¿lo peor de ti?
–
El camino hasta el puente, por el lateral derecho, por el paseo, tenía algo de ruta poco transitada y límite. Llegaron a la altura de la Ermita de la Virgen del Puerto, que es una cosa barroca con dos torres chapiteladas y aspecto de castillo Disney, y padre e hija se separaron. El Moro se apuntilló y le dio un beso en la mejilla a la niña, a más de una palmada en el cachete del culo que le pillaba más a mano. La Iris, a la que conjeturaba yo una suerte de odio/indiferencia hacia el padre, tal vez porque eran muchas y recurrentes esas palmaditas, le dijo adiós con la mano y se sentó en uno de los bancos del paseo. A mí se me encendieron todas las luces. Tenía la oportunidad ahí.
―Yo te paso con violencia los afectos.
Además, estábamos solos. Nadie salvo algún coche transitaba el paseo. Repasé mentalmente las tangentes del plan. Ni la danesa, ni Tilly, ni Gualter, ni tan siquiera Carlo. Me desplacé unos metros a mi izquierda, en retirada de una trayectoria visual comprometedora, y abandoné la acera. Estaba en la calzada, despejada de tracción, y di unos pasos, entonces sí, con mucha cautela. La tenía enfrente. Tal vez recurriese al halago, al cortejo, al fin y al cabo tenía yo mi atractivo. Pero entonces algo lo estropeó todo. Un petardeo, primero, luego una luz en progresión, con el avance del descaste, brum, brum, la motito de los cojones, una moto de desidia y sueño truncado, una aproximación romántica, Iris y el motorratón, que era sólo un busto con casco, otro casco que sale de alguna parte, ella subiendo de paquete en la moto, un beso entrecascado; Iris de amazona, Iris con la línea de aperitivo a horcajadas sobre algo que no es un caballo, el pimpollo flamenco, doncel de la fábula, el pimpollo, aprestado con su estrechez de miras y el perfil de escudero.
Ni siquiera repararon en mí, yo seguía en mitad de la calzada, entre borracho y excitado. ¡Pimpollo!, bramé, con la moto ya muy lejos, de la que sólo quedaba lo rojo de una luz, ¡eres fiambre!
–
―… Yo lo que digo es que todo dependía de con quién alternases.
―Pero eso es más o menos igual hoy en día.
―Que sí, pero que oigo siempre por ahí lo de la mojigatería de las titis en tiempos del franquismo, que no había dios que convergiera, y no es verdad.
―Claro. En según qué ámbitos…
―Yo a finales de los sesenta tenía una vida sexual plena. En eso no me favoreció especialmente la Transición. Si te buscabas el apaño con una cajerita de Galerías Preciados te ibas decididamente a la mierda, claro.
―Tú es que has sido siempre muy puta, Paco.
―Me acuerdo de aquellas exposiciones de arte en Neblí, en Fauna’s, en la sala Santa Catalina del Ateneo, eran un primor, y no te digo nada de los quelquechoses de después. Se nos abrían el cielo y otras cosas… Y además salía yo por ahí sin un amadeo en el bolsillo.
―¿A crédito?
―Como que eran otros tiempos. Los de tu Generación vivís el desencanto de un final de viaje. Un final de viaje que se extiende desde la Transición, que se vendió como un nuevo comienzo y no era sino la parada para mear de una trayectoria político-social que persistía. Igualmente creo que una clasificación por generaciones no nos dice mucho. Cuando Lee Frost afirmaba que “si nada hay eterno, no es posible la producción ni la generación”, no creo que anduviese desencaminado.
―No me coloques frases profundas… Yo prefiero decir eso de que “sin puta y ladrón, no hay generación”.
―Pero qué cabrito eres, notorio.
Me había encontrado a Paco en Callao, a Francisco Viñé, el importante y frustrado crítico de arte, luego de mi malogrado plan amoroso y huida. Una Iris desfalleciente y nívea en la sorpresa hubiera sido una brutalidad de especialísimas dispensas, qué duda cabe, pero la compañía de don Francisco y su mirar el borde de las cosas tenía también mucha ciencia. Y a Carlo lo seguía buscando yo. Nada nuevo, por otro lado, llevaba buscándole toda la tarde, podía continuar buscándole por el resto de mis días, pero ya el encuentro se habría desenvuelto en otras lides: le iba a dar tormento.
Lo bueno de despachar con gente como Paco era el amplio caudal de anécdotas que podía referir y que podían referir, en general, todos aquellos exponentes dudosos de la vida intelectual del Madrid de último tercio de siglo. Se iban muriendo poco a poco, en exaltación patriótica de claroscuros, y la presión que tal eventualidad ejercía sobre los que veníamos detrás tenía un regusto esperanzador y melancólico. ¿Sería una cuestión de generación?
―Lo cual que no es una cuestión de generación, Paco.
―Yo creo que no. Que está todo relacionado por vínculos muy estrechos y, en modo alguno, indisolubles. La segregación por generaciones supone una división de la sociedad en compartimentos estancos, y eso es una equivocación. Fíjate que los padres de familia hablan de la nueva generación ―la inmediatamente posterior a ellos― como si no tuvieran nada que ver con ella. ¿No es absurdo?
―Y yo qué sé. ¿Pedimos otra aquí?
―No. Vámonos al Lion, que esto está muy limpio. Muy moderno.
―¿No se cerró el café Lion?
―Sí. Ahora es un bar irlandés donde dan rugby por televisión y la asistencia es gorda y exclusiva.
―Pues vengan esos cerdos. Pero estoy ya un poco harto de europeas…
―¿No eres tú europeo?
―De deneí, nada más. España es otra cosa. Tanta homologación me tiene el esfínter avolantado.
―Jesús.
–
–
Contorno
–
―Yo esto lo recuerdo de otra manera. En las fotos, digo.
―Claro. Es que el Lion como yo lo conocí tenía en el sótano el lugar grave de tertulia, en la sala que se llama de “la ballena”, de marcado regusto alemán.
―Y se reunían allí los falangistas.
―Bueno. No sólo. También intelectuales republicanos. Se dice que saltaban chispas cuando alguno de éstos se cruzaba con Lorca, Miguel Hernández y los demás.
―Y aquí se escribió el Cara al Sol.
―Zum Lustigen Walfisch. No, no se escribió aquí. Se escribió en la cueva del Orkompon, un bar vasco de la calle de Miguel Moya.
―¿Zum Lustigen…?
―“La ballena alegre”, literal. Es la frase que remataba el mural situado en la escalera de acceso a los bajos del café.
―Venga a verlo. ¿Se conserva todavía?
―Sí, pero no se puede visitar. Ha quedado para almacén y para lugar de follis de empleados.
―Ya me extraña. ¡Oye! ¡Eh, oiga!
El camarerito del pelo pis se acercó con su uniforme corporativo ―polo con publicidades y vaqueros―, su pinganillo en la oreja y el abrebotellas heineken asido a una gomita acaracolada asida a la trabilla del pantalón. A ese punto de la noche, todavía noche reciente, no podía yo con la autoridad. Y la borrachera demencial, claro, en el bar amplio y enmoquetado de alusiones británicas. El típico bar irlandés.
―Que queremos ver la ballena.
―No, imposibol. Nadie poder bajar. Warehouse.
―¿Uarjaus? ¿Qué dice éste?
―Que es el almacén, notorio. Te lo estoy diciendo.
―Vamos a ver, porque no te ha quedado claro, pelopis. ¿Tú sabes aquí quién es éste?
El tipo me miró con imaginería de tierras altas, las Highlands nórdicas, cuyo recuerdo parecía acometerlo de nostalgias. Parecía haberse enfadado.
―Fucking spaniard. Iberian trash.
Pero ya estaba bien, ¿no? Podía con la colonización de un lugar de culto como era aquel, podía con que el clima del bar fuese de una exclusividad diferenciadora y baja, enaltecimiento infundado, tra l’altro, pero en un día así, constelado de calle y desmayo, bifurcado yo de mi camino hacia el éxito, nadie me iba a decir lo que podía o no podía hacer. Cómo te diría…
―¡Anglofobia!
―Fuera, ¡fuera! Get the fuck out.
―¡Muera la Pérfida Albión!
El vaso de pinta de aquella Stella Artois deliciosa crujió dramáticamente en su cabeza antes de hacerse añicos, o tal vez fuese al revés, que primero se hizo añicos y luego prorrumpió en estertores vidriosos, y la sangre empezó a fluir como en un repostaje de carretera secundaria por toda la barra de madera del bar, antiguo café Lion, instantes antes de que se nos echara encima el resto del staff, plana mayor de hijosdeputa rosas, y nos diese la paliza de nuestra vida.
Lo último que recuerdo de aquella bonita excursión al ínclito café es ver a don Francisco por los suelos, hecho un ovillo de remembranzas literarias, descendido del parnaso evocador y doliente, pronunciando con mucha dignidad aquello de Zum Lustigen Walfisch.
¿Fue todo una cosa de generación?
–
Como una partícula disipada en la fumarada de la noche. Así me sentía. Con una enfermiza necesidad de dominancia de mí mismo, en conformidades que nunca he entendido, pero que, creo atisbar, son necesarias si uno quiere llegar a los treinta, a los cuarenta, a los cincuenta.
Me debatía en dudas de barra, como persona practicable que soy, de vuelta a la rueda de vuelta a una existencia ―desde hacía bastante tiempo ya― de círculos concéntricos en la que cada círculo, de afuera adentro, me iba comiendo terreno y ahogando cada vez más.
Me faltaba el lugar que a otros servía de asiento. Yo era algo así como un breviario de felices equívocos que me habían ido llevando a una confusión bíblica. Y no se trataba de una falta de raíces, de sustrato, que yo era y soy español con pedigrí ―que no es el mismo pedigrí que el de los corbatas―, sino de falta de motivación. Tal vez por eso de pertenecer a una generación de idearium descontextualizado.
Eran éstas conclusiones a las que llegaba ya de retorno a hacía exactamente veinticuatro horas. Solo que la del domingo no es noche de Wurlitzer Ballroom y me encontraba en otro lugar, pero en el mismo sitio, se entiende, ¿no?
Don Francisco Viñé, pobre don Francisco Viñé, se había batido en retirada, esto me pesaba a mí mucho, el que le hubieran apalizado ―más levemente que a mí― por una cuestión de proximidad, y yo había vuelto sobre mis pasos adonde la invasión cuqui del metro cuadrado, nebulizado en átomos de vocación mendicante.
De modo que en el Más Allá andaba a las vueltas con lo de siempre, con una incertidumbre existencial timbrada en mi cara magullada, violácea de bubones. Tal vez por eso nadie se me acercaba y entre la pléyade de parroquianos alternativos y borrachos del garito había cristalizado, en mi contra, una certeza de lejanías.
Por suerte todavía me quedaba dinero. No mucho, pero suficiente. De nuevo la lista de elementos: Malasaña, la danesa y su periodo, gentes de estropajo, Tilly y el Mercado de San Miguel, Gualter, la gitana, el Rastro llovido y la ferralla de alhajas, Carlo, el Moro e Iris, su novio sebáceo, don Francisco, el Lion. Todo un tesoro de cosas que olvidar o por las que seguir insistiendo. ¿Quién tenía una respuesta?
Pedí otra ginebra y me sentí tentado de bailar. El Más Allá estaba lleno, quién lo hubiera dicho. El Más Allá es de los pocos sitios de Tribunal que resiste a la irrupción del cuquismo comercial y a sus bares nocturnos de datáfono y flyers. Me introduje entre grupos de gente en el ocaso de su dignidad. Una música rocanrol me inundaba categóricamente. Bailé con los ojos cerrados, sacudiéndome el frío, la humedad de los huesos, sacudiendo el cuerpo bajo una fronda de neones y paredes aguardentosas. Me empujaban. No me importó. Se habían levantado festivos. ¿En domingo? Caras duplicadas, ropas infinitas, mucho brillo de diente en los acercamientos, en los besos, ¿por qué no procuraba yo un acercamiento? Una boca nunca sabe igual que otra, una boca en exclusividad para ti es como entrar en una ciudad rendida de Segunda Guerra Mundial. Bailé como nunca había bailado. Era ya otro día. La una o las dos de la mañana. Estaba convencido de que podía cambiar, ¿y si de verdad era algo que me convenía? El pantalón pitillo gastado, outfit ganadero, eso era España: arte, sol y playa. Extremismo desconocido. Aceptar y celebrar. Al fondo había un billar iluminado por unas luces bajas de mucho cable desde el techo, la gente jugaba. Cómo estaba de gente el Más Allá. Las diferentes salas, estrechas y profundas, comunicadas a lo largo entre pasos sin puerta, como en un esquema tranviario de vagones entrelazados. Era imposible avanzar más allá de la primera sala. Seguí bailando. Sonaba Iggy Pop. Sonaba la canción “Search and Destroy”. Soy un guepardo de las calles/ con el corazón lleno de napalm/ soy un hijo fugitivo de la bomba nuclear. Eran acordes de premonición, de último aliento. Me sentí aceptado en trayectorias de ruina como la mía. En la siguiente sala había menos hombres. Había mujeres sueltas detonando para mí. Baby detonate for me… Me abrí paso entre tipos tatuados, también había modernos, ni el Más Allá me libraba de hipsters, entré en la sala.
Cambiaba la luz, hacia el fondo se hacía más tenue, más opresivo todo, sólo moderado por el billar y su fulgor recreativo. Había parejas en cada esquina de la sala dándose el lote. Una, dos, tres y cuatro parejas. Me sentí rechazado en cuantas tentativas de acercamiento me embarqué; daba tumbos de un lado para otro en el estrecho espacio que me correspondía. Qué mierda todo. Qué liberación en la soledad. Alguien me empujó y fui a parar contra una de las parejas verriondas. El pelo de la chica se destacaba en la oscuridad, irradiaba un trasunto de luz naranjuzca y suculenta. Se dio la vuelta y me miró. No podía ser, era Tilly. ¿Era Tilly? Tenía toda la boca encarminada, no estaba seguro, iba muy des-maquillada. Pero, sí. Ella me lo confirmó. Con un rodillazo en la entrepierna. Tilly… Me doblé de dolor y caí de rodillas. La urgencia y, sin duda, el afán heroico de su acompañante, me lo pusieron aún más difícil. Mantuve alta la motivación.
―Yo te paso los afectos con violencia. Yo te…
Sentí un puñetazo en la boca y me fui de espaldas. Un hueco se abrió a mi alrededor. Algunas personas no se habían enterado, otras se arremolinaban en el paso más cercano a la otra sala. Levanté la cabeza para ver a mi agresor. Uno ya sabe que sus acciones son sus únicas pertenencias. Uno sabe que no puede escapar de las consecuencias de sus acciones, que son el suelo que lo mantiene a uno, dice el proverbio. Pero no había redención para mí, y no la habría nunca. Me levanté haciendo acopio de todas mis fuerzas. La situación se había clarificado. El tipo me miró con cara de sorpresa y pintalabios prestado. Era Carlo.

Maniquíes con estilo madrileño / Fotografía de Luis Alexis Rodríguez
![]()
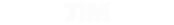
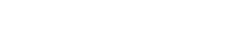










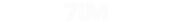
Mostrar comentarios (0)